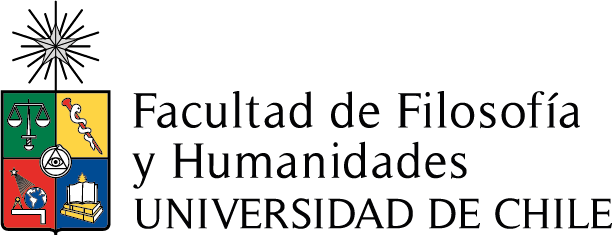El encuentro fue inaugurado por el director del Departamento de Estudios Pedagógicos, Iván Salinas Barrios, quien subrayó la urgencia de repensar las prácticas de lectura y escritura más allá de los estándares que suelen regir la política educativa. En su intervención, advirtió que expresiones como ‘Chile no entiende lo que lee’ se han transformado en mecanismos de exclusión. Este libro nos recuerda que la comprensión se construye en comunidad, no en jerarquías”, advirtió. Asimismo destacó que la lectura y la escritura no pueden reducirse a estándares; son prácticas sociales que requieren diálogo, diversidad y reconocimiento de trayectorias culturales múltiples. “Traspasar fronteras es también un acto de justicia: implica abrir la escuela a otras formas de leer el mundo”.

A continuación, Graciela Veas Ripoll, autora del prólogo, profesora de enseñanza Básica y profesional de la Unidad de Currículum del Ministerio de Educación, destacó el valor del texto para la formación docente, especialmente en un contexto marcado por procesos de actualización curricular. A su juicio, la obra invita a romper la frontera artificial entre la escuela y la vida cotidiana, abriendo el camino para integrar saberes comunitarios, familiares y vernáculos en el quehacer pedagógico. El libro, planea “acercar lo que ocurre dentro y fuera de la escuela y empezar a tender puentes entre lo que ocurre en la vida de niños y niñas fuera de la escuela con lo que ocurre con los niños y las niñas dentro de la escuela. Allí creo que justamente eso es lo que hace este libro y por eso se llama Traspasar fronteras”.

Por su parte, la académica e investigadora Ainhoa Vásquez Mejías profundizó en la dimensión ética del libro, señalando que la lectura y la escritura no son habilidades técnicas neutrales, sino prácticas sociales cargadas de significados que pueden reproducir o desafiar desigualdades. “Debemos ser capaces como docentes de generar sentido para quienes están aprendiendo, propiciar la construcción de experiencias significativas y no aprendizajes descontextualizados, estandarizados que carecen de motivación o no ayudan a visualizar una utilidad. Utilidad entendida no solo desde la práctica, sino también desde la emocionalidad. Margarita Calderón incentiva así la posibilidad de actuar como etnógrafos del contexto sociocultural de los estudiantes”, destacó.
Finalmente, la autora, Margarita Calderón López, reflexionó sobre las motivaciones que guiaron su investigación. Durante años recorrió hogares y escuelas en contextos vulnerados, observando cómo niños, niñas y jóvenes despliegan prácticas de lectura y escritura. Recuperar esas experiencias, documentarlas y otorgarles valor fue, para ella, un acto político y académico. “La justicia educativa comienza cuando somos capaces de mirar lo que los estudiantes sí hacen y no solo aquello que el sistema dice que les falta. Ese cambio de mirada es un gesto profundamente ético”, subrayó.

Con este énfasis, destacó que traspasar fronteras significa reconocer que la escuela no es el único lugar donde se lee y se escribe y que la vida cotidiana está llena de prácticas valiosas que debemos visibilizar y fortalecer. “La participación plena es aprender a usar la lectura y la escritura para habitar el mundo: para defender derechos, expresar la propia voz y construir comunidad”.