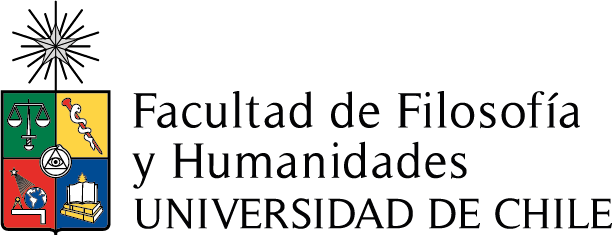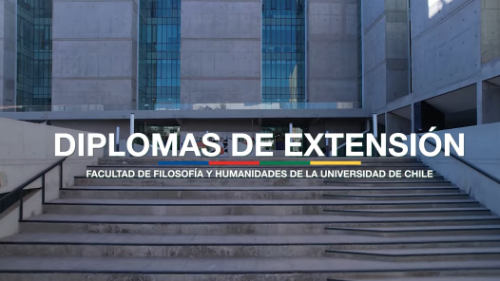Coincidentes resultados entregó el informe de Latinobarómetro 1995 y 2014 sobre la evolución de la religión en América Latina, denominado "Las religiones en tiempos del Papa Francisco". De su desarrollo se puede concluir que nuestro país perdió 17 puntos porcentuales de feligreses, llegando a 57%, y los sin religión aumentaron a 25%.
De acuerdo al instrumento, si bien aún se puede decir que Chile tiene una mayoría de católicos en su población, ésta dejó de ser la religión dominante en estos 19 años.
Según Latinobarómetro existen dos tendencias: en algunos países de la región el catolicismo declina muy poco – y esta religión sigue siendo mayoritaria o dominante- y hay otros que registran un abandono del catolicismo para abrazar otra religión. Las excepciones son Chile y Uruguay, que experimentan un proceso de secularización, siendo mucho más marcado en este último.
De acuerdo a esta entidad, nuestro país estaría experimentando una transformación valórica, fundamentada en un importante aumento de la autoexpresión entre 1990 y 2012 y asociada al crecimiento del agnosticismo y los "sin religión".
Mientras el aumento de la desafección religiosa se concentra en los niveles medio y bajo de la escala socioeconómica, los jóvenes parecen ser los más permeables. Uno de cada 4 declara no tener ninguna religión. Paradójicamente, esta tendencia no suele traducirse en una falta de creencia: cerca de dos tercios de quienes no profesan ninguna religión creen en Dios y la mayor parte ha creído siempre, según datos de Adimark-UC. No debe sorprender entonces que la mitad declare que hace oración o reza, e incluso 1 de cada 5 lo hace con cierta frecuencia.
Consultados por Adimark UC , los entrevistados se definieron como personas “espirituales, pero no religiosas” en un 48%. Un 46%, en tanto, se calificó “ni religioso ni espiritual”. ¿Qué está ocurriendo con la religiosidad de los chilenos?, ¿en qué creen hoy y en qué han dejado de creer? Está claro que las cifras entregan algunas posibles respuestas, aunque la reflexión está abierta.
Para profundizar en las distintas aristas de esta realidad conversamos con Rodrigo Karmy Bolton, Doctor en filosofía, coordinador del Diplomado de Teología, política y sociedad del Centro de Estudios Árabes de la U de Chile.
¿Está Chile experimentando un proceso de secularización?
En mi perspectiva el término "secularización" resulta problemático pues se ha convertido en una suerte de "fetiche" de la teoría religiosa moderna. En principio "secularización" designaba la expropiación de los bienes eclesiásticos y aparece, por vez primera, en el derecho canónico para, posteriormente en la época moderna convertirse en un concepto que estructura las "filosofías de la historia" y que, según cierta tradición alemana, se definiría por el traspaso de determinados conceptos teológicos a conceptos políticos (Weber y Schmitt). En este sentido, es que el término "secularización" adquiere un sentido "socio-político" que vendrá a definir la separación de la Iglesia respecto del Estado, tal como se lo comprende hoy en términos laxos. Por otro lado, habría que ser muy prudentes con el término "religión": usado milenariamente con exclusividad por el cristianismo (ya en Lactancio y Tertuliano asistimos al momento en que el cristianismo se identifica como la única religión del Imperio romano). Es importante insistir que "religión" es un término originalmente "pagano" y que designaba el lazo institucional del ciudadano para con el imperium. El cristianismo se apropió del término religión precisamente para hacerse Imperio. Pero esto proyecta una interrogación clave: ¿es el judaísmo -en sus diferentes formas históricas- una "religión"? ¿es el islam en sus diferentes formas una "religión"? . El término religión, utilizado para designar determinadas formas de culto fue usado, fuera del marco jurídico-político del mundo romano, recién en el siglo XVIII por las nacientes ciencias históricas y sociales, en conjunto con otros términos como "monoteísmo" o "gnosticismo". Por eso, es dudoso que pueda calificarse al judaísmo y al islam o a otras "formas de vida" bajo el término "religión". Ello implica una extensión del término sobre la cual habría que reflexionar acerca de sus alcances.
Se trata de interrogar términos que funcionan estratégicamente, como todos los que usamos y de hacerse cargo de los efectos que producen a la hora de configurar la imagen del mundo en que vivimos. Quizás, pudiéramos comenzar a pensar en usar "mutación" en vez de secularización, para evitar la atribución teleológica propia de las "filosofías de la historia"; y "formas de vidas" en vez de "religión" y hablo de "religión" en comillas para enfatizar el carácter de las prácticas singulares de carácter subjetivante que tienen lugar en aquello que llamamos "religiones".
¿En qué ha consistido esta mutación?
Me parece que desde fines de los 70 hemos asistido a una "mutación" del catolicismo en cuyo proceso se anudó a la Iglesia con la arremetida neoconservadora instigada por la ideología neoliberal. La reforma que hizo Karol Wojtyla iba, precisamente en esa dirección en la que se potenció a los movimientos conservadores en América Latina (Legionarios de Cristo y Opus Dei) en razón de destruir la deriva revolucionaria que el catolicismo había adoptado gracias a las teologías de la liberación (un ascetismo intramundano de corte revolucionario y que promueve lo común, no individualista como aquél con el que se acuña el ascetismo conservador).
El efecto sería doble: por un lado, habrá una progresivo repliegue de la Iglesia hacia las clases altas de la sociedad, y un abandono de lo popular, con lo cual, comienza el proceso, ahora evidente para todos, de la progresiva penetración del discurso evangélico en las clases populares, aunque no exclusivamente. Me parece que el discurso evangélico hace posible la integración neoliberal de las clases populares y, a su vez, opera como una forma de resistencia de clase frente a la Iglesia católica que, en razón de este proceso quedó identificada con las clases altas de la sociedad (aunque no en su totalidad, como testimonia la experiencia mariana).
Con Wojtyla a la cabeza, el catolicismo logra articular una suerte de "ascetismo intramundano" posibilitando, de esta forma, una connivencia con el discurso neoliberal. En Chile, este anudamiento tuvo en la figura del filósofo norteamericano Michael Novak su influencia decisiva. Así, este anudamiento estaría hoy en crisis, porque el poder financiero mundial ya no requiere luchar contra el "comunismo" y, según el brillante diagnóstico teológico-político de Walter Benjamin, el capitalismo contemporáneo se muestra así como una verdadera "religión" (no como una religión "secularizada", sino como una verdadera "religión"). Sin embargo, el catolicismo conservador no fue el único catolicismo. Sobre todo en América Latina. Más bien, lo que se conoce habitualmente como "marianismo" le sobrevive como su potencia material más decisiva e irreductible (en este sentido, las obras de Mistral y de Marchant pueden ser sugerentes para pensar este problema). Una potencia que ha sobrevivido a la arremetida conservadora de fines de los años 70 y que, me parece, se halla en una lucha sin cuartel para con el discurso evangélico.
¿Se podría afirmar que lo religioso se esté relegando a lo privado?
Pienso que esa "mutación" ha ido de la mano con una privatización general de la vida social. Pero, para ser más precisos, la "mutación" a la que hago referencia implica: la reconfiguración del catolicismo en base a un "ascetismo intramundano"; que dicho "ascetismo" ha podido permanecer como una práctica más allá de su identificación confesional, en las nuevas lógicas mercantiles de la sociedad neoliberal. De esta manera, en el Chile actual tenemos una religión de la privacidad (el neoliberalismo) y una privacidad de la religión (el cristianismo en general), ambas figuras no son más que un solo movimiento.