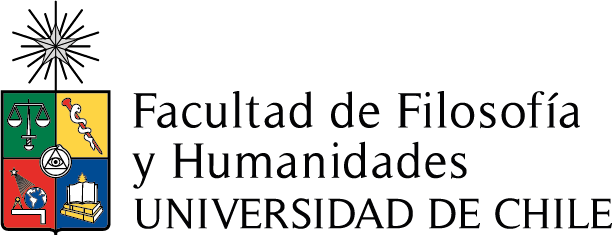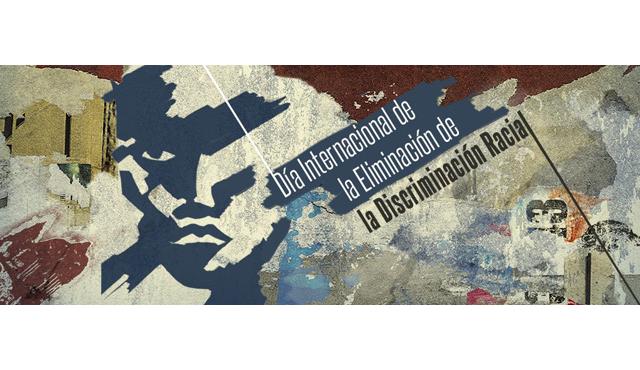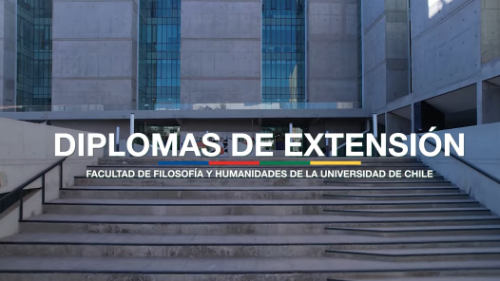La semana pasada se celebró el Día Internacional de la Discriminación Racial[1], el cual se conmemora el 21 de marzo de cada año, a partir de una resolución de Naciones Unidas del año 1966, y a propósito del asesinato de 69 manifestantes en una protesta contra al “apartheid”, un 21 de marzo de 1960 en Sudáfrica. Este día, nos recuerda la importancia de la lucha contra el racismo, sus exclusiones y violencias.
Esta lucha, podrá pensar usted, está lejos de los desafíos y urgencias presentes en nuestro país, más bien, cuando uno escucha “racismo”[2], tiende a pensar, precisamente en las históricas discriminaciones contra ciertos grupos de la población en otras latitudes, lejanas a nuestra experiencia de vida y a nuestra historia. Así, por ejemplo, con las injusticias sufridas por el pueblo en Sudáfrica a partir del “Apartheid”, o la permanente discriminación de la población afrodescendiente en Estados Unidos. El antisemitismo en la Alemania Nazi y, por último, las constantes prácticas de discriminación contra poblaciones migrantes que producto de las guerras civiles y/o gobiernos autoritarios, migran a países desarrollados de Europa, en busca de alimento, techo y tranquilad. Situaciones similares a las oleadas de migrantes centroamericanos o mexicanos en su intento por ingresar a los EEUU.
Pareciera que estas expresiones, no tuvieran mucho que ver con nuestras vivencias y modo en que hemos ido construyendo nuestra sociedad, pero, permítanme expresarle, tajantemente, que esto no es así. Por el contrario, uno de los principales desafíos que desde sus inicios tiene nuestra sociedad, es la de la urgente necesidad de hacer consciente la importancia de los Derechos Humanos y la promoción y desarrollo de valores que eliminen todo tipo de discriminación, como el racismo y la xenofobia. Ya desde el periodo de colonización de Chile, las categorías de indígena, mapuche y mestizo dan cuenta de la presencia de este racismo. Claro ejemplo es el proceso de colonización que trajo consigo la persecución e incluso el exterminio del pueblo Selk'nam en Magallanes y Tierra del Fuego. Así es, nuestro país tiene en su historia su propio genocidio. Punto aparte, la permanente presencia en nuestra historia de usurpación y expropiación de territorios a nuestros pueblos originarios, en virtud de la explotación y el despliegue de polos de desarrollo económico, minero en el norte y forestal en el sur.
Sin ir más lejos, en la actualidad, podemos revisar la situación de precariedad de migrantes en Chile. La pobreza, explotación e invisibilización, son categorías cotidianas al abordar la situación de vida que tienen que sobrellevar las y los extranjeros para instalarse en nuestro país. Peor aún, si esta instalación es al margen de la legalidad, donde prima la intolerancia, muchas veces la expulsión (a veces publicitada) da cuenta de la falta de conciencia y empatía de una sociedad que tras negar su ingreso, es capaz de sentenciar a una vida de represión y hambre a seres humanos que deben volver a sus países, de los cuales huyen por situaciones de crisis política y social, por miedo, por inseguridad, entre otras muchas causas.
De igual forma, es importante decir que el mundo a partir de grandes acuerdos internacionales ha logrado construir un marco jurídico internacional de derecho para luchar contra estas expresiones de racismo y prácticas de discriminación. Por ello es un imperativo que nuestro país se ponga al día con estos desafíos internacionales, no solo en la eliminación de prácticas de discriminación por raza o xenofobia, sino también, en los desafíos propios del ámbito educativo, a través de la formación, la promoción y el desarrollo de los valores propios de la inclusión, relacionados con la igualdad y un marco enfático de derechos, la participación de las y los estudiantes en las actividades de enseñanza y aprendizaje, así como las relaciones de la comunidad, el respeto y valoración de la diversidad, la no violencia y la resolución pacífica de los conflictos.
Vincular estos valores a las diferentes prácticas de la escuela, a las formas de enseñar, a las actividades de aprendizaje, al tipo de relaciones que cada escuela promueve, al clima escolar, resulta una de las formas más efectivas para avanzar hacia una sociedad sin ningún tipo de discriminación. Haciendo del espacio educativo (como dice López Melero), un lugar donde se respeta al otro como legítimo otro, un lugar donde todos participan juntos en la construcción del conocimiento y un lugar donde se convive democráticamente (Miguel López Melero, 2012)[3].
[1] Naciones Unidas (1966). Resolución 2142 (XXI).
[2] Todas estas expresiones de discriminación e injusticia, producto del racismo y la xenofobia, surgen de la idea de que los seres humanos se dividen en entidades biológicas particulares llamadas ‘razas”, y que existe un vínculo causal entre los rasgos físicos heredados y los rasgos de personalidad, intelecto, moralidad y otros rasgos culturales y de comportamiento, y que algunas razas, por tanto, son superiores y/o mejores a otras (Knauth Lothar, 2000)[2].
[3] López Melero, Miguel (2012). La escuela inclusiva: una oportunidad para humanizarnos. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 26(2),131-160. [fecha de Consulta 24 de Marzo de 2021]. ISSN: 0213-8646. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27426890007